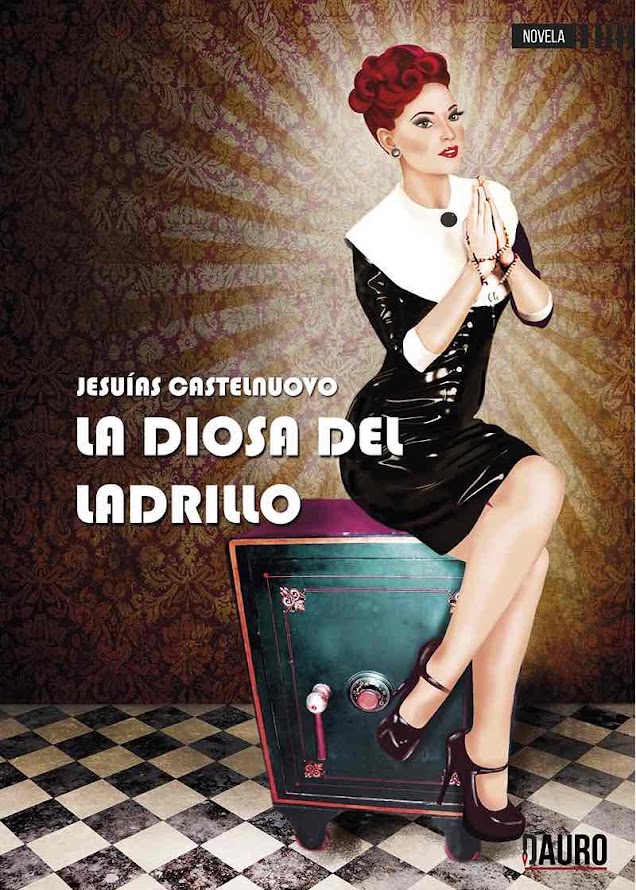18. Entierro vaginal: Boda individual
La marabunta se dividió en dos apretujadas líneas de chicas
que abrían paso a la entrada de la limusina, detenida en medio de la explanada. La tarde era plácida y primaveral,
con una temperatura cálida que auguraba la llegada del verano.
Unos tímidos rayos de sol seguían acariciando las copas nevadas
de Sierra Nevada, a la espalda de la blanca ermita, que parecían
de terciopelo dorado. Dos señoras mayores, encargadas de las
tareas de mantenimiento de la ermita, rápidamente tendieron
una alfombra rosa desde el pórtico del edificio hasta la
limusina. Las chicas prorrumpieron en emocionados aplausos.
El Profesor y el Zanahorio, encorbatados con sendos trajes
blancos y zapatones de charol blancos y negros, inmediata-
mente rodearon la limusina para abrir las puertas a ambos
lados. Se produjo un sonoro murmullo cuando el Zanahorio,
al comprobar que por su lado salía doña Rita, rápidamente
se dio la vuelta para ocupar la puerta del Profesor que, tras
unos segundos de desconcierto, comprendió la actitud del
Zanahorio y accedió a cambiarle el puesto. El Zanahorio se
arrodilló e inclinó la cabeza extendiendo ambos brazos con
las palmas de sus enormes manos abiertas hacia Bárbara, que
salió radiante, con un largo vestido de novia blanco, y con un
profundo escote trasero que le dejaba totalmente al descubierto la espalda. Bárbara dio un paso hacia delante, aferrándose con
firmeza a las manazas del Zanahorio, que seguía arrodillado
como devoto feligrés ante su viva y amada virgen.
 Carla y
Valentina, elegantemente ataviadas con vestidos y sombreros
morados, eran las madrinas de una ceremonia que, aunque
no era reconocida oficialmente por la Iglesia, el viejo don
Lucas, considerado en la curia como un caso aparte por su
particular interpretación de sacramentos como el matrimonio,
estaba dispuesto a oficiar, burlando una vez más las normas
eclesiásticas para imponer las suyas. Don Lucas había sido
apartado por la curia definitivamente del ministerio eclesiástico
hacía veinte años, cuando sin el consentimiento del obispo se
había atrevido a casar a una pareja de homosexuales. Desde
entonces lo tomaron por loco y, para evitar futuros casos
similares de desobediencia y herejía, lo apartaron de su parro-
quia e intentaron contentarlo con un puesto de profesor de
religión en el instituto de bachillerato de un barrio conflictivo
y marginal, donde había disfrutado como un enano hasta su
jubilación, hacía dos años. Desde entonces, era vox populi
que el viejo don Lucas casaba en iglesias de pueblos retirados,
en viejas ermitas, en embarcaciones en alta mar, y hasta en
campo abierto a la luz de la luna llena, a las parejas más
inverosímiles, imposibles y sacrílegas para la santa iglesia. La
lista de homosexuales, lesbianas, divorciados y casados que
don Lucas llevaba casando, de toda España, se había disparado exponencialmente en los últimos dos años, desde que
abandonara las tareas docentes para dedicarse, según él, a su
más importante misión cristiana: «El casamiento cristiano
de los imposibles». Y el de Bárbara no podía ser ni más ni
menos imposible para un don Lucas que, se encontraba ante
un nuevo reto en su carrera de ministro de la fe, la celebración
de una boda individual (pág. 436).
Carla y
Valentina, elegantemente ataviadas con vestidos y sombreros
morados, eran las madrinas de una ceremonia que, aunque
no era reconocida oficialmente por la Iglesia, el viejo don
Lucas, considerado en la curia como un caso aparte por su
particular interpretación de sacramentos como el matrimonio,
estaba dispuesto a oficiar, burlando una vez más las normas
eclesiásticas para imponer las suyas. Don Lucas había sido
apartado por la curia definitivamente del ministerio eclesiástico
hacía veinte años, cuando sin el consentimiento del obispo se
había atrevido a casar a una pareja de homosexuales. Desde
entonces lo tomaron por loco y, para evitar futuros casos
similares de desobediencia y herejía, lo apartaron de su parro-
quia e intentaron contentarlo con un puesto de profesor de
religión en el instituto de bachillerato de un barrio conflictivo
y marginal, donde había disfrutado como un enano hasta su
jubilación, hacía dos años. Desde entonces, era vox populi
que el viejo don Lucas casaba en iglesias de pueblos retirados,
en viejas ermitas, en embarcaciones en alta mar, y hasta en
campo abierto a la luz de la luna llena, a las parejas más
inverosímiles, imposibles y sacrílegas para la santa iglesia. La
lista de homosexuales, lesbianas, divorciados y casados que
don Lucas llevaba casando, de toda España, se había disparado exponencialmente en los últimos dos años, desde que
abandonara las tareas docentes para dedicarse, según él, a su
más importante misión cristiana: «El casamiento cristiano
de los imposibles». Y el de Bárbara no podía ser ni más ni
menos imposible para un don Lucas que, se encontraba ante
un nuevo reto en su carrera de ministro de la fe, la celebración
de una boda individual (pág. 436).